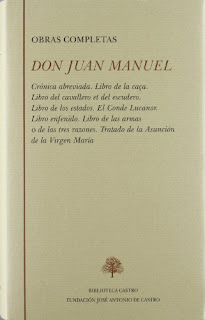- Antropología
- Arquitectura
- Arte
- Biblia
- Biografías
- Ciencia-ficción
- Ciencias
- Cine
- Clásicos
- Cuentos
- Cómics
- Derecho
- Derecho Canónico
- Diccionarios
- Doctrina Social
- Ecología
- Economía
- Ecumenismo
- Educación
- Ensayo
- Espiritualidad
- Estética
- Familia
- Filosofía
- Frases
- Historia
- Iglesia
- Literatura española
- Literatura latinoamericana
- Liturgia
- Moral
- Música
- Novelas
- Oración
- Pastoral
- Poesía
- Política
- Psicología
- Sacramentos
- Sociedad
- Teología
- Testimonio
- Textos
- Viajes
- Ética
Etiquetas
Etiquetas
viernes, 15 de marzo de 2024
Concepción Meri Cucart: El camino espiritual de Juan de la Cruz. Por Sagrario Alarza
lunes, 8 de enero de 2024
Teresa de Jesús: Libro de la vida. Por Marta Sánchez
viernes, 22 de abril de 2022
Carlos García Gual: Voces de largos ecos. Por Javier Sánchez Villegas
miércoles, 5 de enero de 2022
Piero Boitani: Diez lecciones sobre los clásicos. Por Javier Sánchez Villegas
martes, 23 de marzo de 2021
Franco Nembrini: Dante, poeta del paraíso. Por Daniel Cuesta Gómez
lunes, 1 de marzo de 2021
Irene Vallejo: El infinito en un junco. Por Víctor Herrero de Miguel
viernes, 12 de febrero de 2021
Anónimo: Poema de Fernán González. Por Javier Sánchez Villegas
Anónimo: Poema de Fernán González. Cátedra, Madrid, 2010 (original de 1250). 199 páginas. Edición de Juan Victorio. Comentario realizado por Javier Sánchez Villegas.
"Cuando el Arlantino -dice Juan Victorio en la introducción- redactaba en pleno siglo XIII su Poema de Fernán González, hacía ya dos siglos y medio que el conde castellano había muerto. En ese largo espacio de tiempo, corría de boca en boca un Cantar juglaresco que contaba también ciertas hazañas de tan famoso personaje. Pero ese cantar, para nuestra desgracia, se ha perdido, siguiendo la suerte de otras muchas composiciones épico-juglarescas" (pág. 13).
El Arlantino, es decir, el monje del monasterio de San Pedro de Arlanza, es muy claro. Ese texto anterior existió. Y no tuvo ningún reparo en fijarse en él para convertirlo en el protagonista de la obra que estamos presentando. Es de todos conocido que era muy normal que los autores del mester de clerecía (que tenían una vis creativa algo limitada) copiaran o se limitaran a traducir obras latinas clásicas o medievales (este
lunes, 21 de diciembre de 2020
Anónimo: Libro de Apolonio. Por Javier Sánchez Villegas
viernes, 20 de noviembre de 2020
Don Juan Manuel: Libro del cauallero et del escudero. Por Fernando Vidal
viernes, 6 de noviembre de 2020
Don Juan Manuel: El libro de los estados. Por Fernando Vidal
miércoles, 28 de octubre de 2020
Anónimo: Libro de Alexandre. Por Javier Sánchez Villegas
viernes, 16 de octubre de 2020
Don Juan Manuel: El libro infinido. Por Fernando Vidal
miércoles, 12 de agosto de 2020
Daniel Mendelsohn: Una Odisea. Por Javier Sánchez Villegas

El hecho es que esta norma mía la rompí en las Navidades pasadas. Muerto de vergüenza por no haberlo hecho antes, tomé la Odisea de Homero y me puse a leerla. En verso, como Dios manda. Reconozco que se me hizo bastante cuesta arriba (lo siento por las almas sensibles que puedan estar leyendo esto), pero la terminé. Y, al final, me encantó. O me encantó porque fui capaz de terminarla. No lo sé bien.
Pasados varios meses (confinamiento incluido), Astrid, una amiga alemana casada con uno de mis mejores amigos de toda la vida, me habló de la novela que hoy os quiero presentar. Me dijo que le había encantado. Que el tratamiento que hace de la Odisea de Homero es brutal. Además, que yo la iba a disfrutar mucho, dado que había